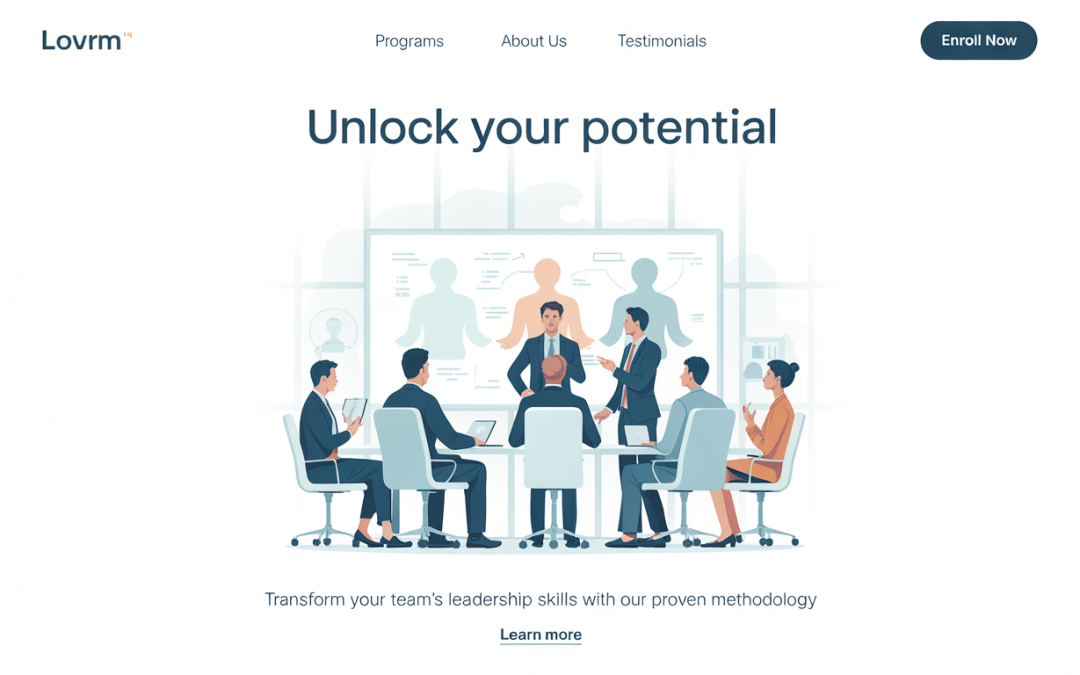No cabe duda de que cada ser humano se mueve por motivaciones distintas, con deseos, metas y logros particulares que marcan caminos diferenciados. Estas peculiaridades no sólo determinan trayectorias vitales, sino también el tipo de equilibrio y bienestar que cada quien alcanza. Sin embargo, a pesar de estas diferencias individuales, pareciera existir una mecánica común de comportamiento: nos desplazamos intencionalmente hacia metas que se relacionan con nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestro entorno y nuestros objetivos. Esto sugiere que, más allá de las diferencias individuales y culturales, hay patrones compartidos de motivación.
La base biológica de la motivación
Desde una perspectiva biológica, es evidente que los organismos vivos buscan evitar el sufrimiento o acercarse al bienestar. Esta observación simple, pero poderosa, nos une a todos los seres vivos en una lógica motivacional común. Como señala el enfoque instintivista en los inicios de la psicología de la motivación, ciertas tendencias parecen estar biológicamente programadas para promover la supervivencia y el bienestar (Palmero et al, 2008). Esta base compartida podría ser una vía para repensar la organización de nuestras sociedades y nuestras formas de convivencia: ¿qué pasaría si comprendiéramos que todos buscamos, en esencia, lo mismo?

Líderes: Comprender los mecanismos biológicos de la motivación puede ayudar a diseñar entornos laborales que respondan a necesidades fundamentales compartidas por todos los colaboradores.
Jerarquías de motivación y consciencia
En esta línea, resulta pertinente proponer una forma de observar la motivación que tome en cuenta el nivel de consciencia. Históricamente, distintas teorías han intentado organizar los motivos humanos en jerarquías, siendo la más conocida la de Maslow, quien plantea que a partir de la satisfacción de las necesidades básicas, el ser humano puede aspirar a niveles más elevados de desarrollo personal, culminando en la autorrealización (Palmero et al, 2008). Como diría Facundo Cabral, «podemos hablar de metafísica porque tenemos el estómago lleno». Esta frase ilustra la profunda conexión entre las necesidades fisiológicas y los niveles más elevados de aspiración humana.
Autores como Hull o Freud también abordaron la idea de que la conducta motivada responde a desequilibrios internos, y que su resolución restablece el estado de equilibrio (Palmero et al, 2008). No obstante, una vez satisfechas las necesidades primarias, el deseo no cesa; más bien, se transforma, se diversifica, y puede incluso generar nuevas formas de insatisfacción. Como planteaba Freud en Más allá del principio del placer, el deseo puede volverse compulsivo, repetitivo, e incluso destructivo cuando pierde su capacidad de satisfacción duradera.
Más allá de la supervivencia: hacia una motivación consciente
Así, el mecanismo que funciona para obtener lo necesario para sobrevivir no es necesariamente el mismo que permite alcanzar la felicidad. Evitar el sufrimiento no garantiza la paz interior, ni mucho menos la plenitud. Aquí es donde se vuelve fundamental introducir un componente de consciencia en el estudio de la motivación. Es necesario preguntarnos: ¿cómo transitar de la satisfacción de necesidades inmediatas a una vida con sentido, equilibrio y contribución social?
Recursos Humanos: Desarrollar políticas que no solo atiendan necesidades básicas de compensación, sino que también fomenten propósito y crecimiento personal, puede transformar la cultura organizacional y el compromiso de los colaboradores.
Un modelo de tres niveles para la motivación consciente
Desde esta perspectiva, propongo un modelo inspirado en la filosofía hinduista, que plantea tres niveles de aspiración a la felicidad (Gyatso, 1990):
- El ser que desea ser feliz hoy: busca satisfacción inmediata, pero esta es efímera y pronto da paso a nuevas necesidades. Este nivel se relaciona con la motivación primaria, instintiva y hedonista.
- El ser que quiere ser feliz hoy y también mañana: aquí aparece una consciencia temporal más amplia. La persona comienza a planear, postergar gratificaciones y diseñar estrategias para lograr un equilibrio más duradero. Este nivel exige procesos cognitivos complejos, como los que destacan las teorías cognitivistas y la neurociencia actual (Palmero et al, 2008).
- El ser que desea ser feliz hoy, mañana y que los otros también lo sean: implica un nivel de consciencia social y ecológica. La motivación deja de centrarse sólo en el individuo y se expande hacia el bienestar colectivo. Esta es la dimensión más compleja, pero también más necesaria en un mundo interdependiente.
Este último nivel refleja lo que Buda distinguía entre inteligencia y sabiduría: el inteligente usa sus capacidades para su propio beneficio, el sabio las pone al servicio del bien común. La motivación, en este nivel, se convierte en una fuerza ética y transformadora.
El paso de la motivación individual a la motivación consciente y socialmente integrada representa una evolución tanto personal como cultural. Requiere reconocer que el bienestar propio está entrelazado con el de los demás, y que sólo desde la interdependencia es posible alcanzar una paz duradera.
Conclusión
A la luz de la historia de la psicología de la motivación, podemos ver una clara evolución desde explicaciones centradas en pulsiones y estímulos externos, hacia enfoques que consideran procesos cognitivos, afectivos y sociales más complejos. Sin embargo, integrar la dimensión de la consciencia —particularmente una consciencia ética y sistémica— puede ser clave para avanzar hacia modelos de motivación que no sólo expliquen la conducta, sino que la orienten hacia la transformación personal y colectiva.
La motivación, entonces, no debe verse únicamente como una fuerza que nos empuja a actuar, sino también como una brújula que, guiada por la consciencia, puede llevarnos a formas más elevadas de vida en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el planeta.
Para profesionistas: Cultivar una motivación consciente no solo mejora el desempeño individual, sino que contribuye a crear organizaciones más éticas, sostenibles y humanas.
Referencias
Freud, S. (2010). Más allá del principio del placer. Amorrortu Editores. (Edición en español)
Palmero, F., Gómez, C., Capri, A., & Guerrero, C., (2008). Perspectiva histórica de la psicología de la motivación. Avances en Psicología Latinoamericana. Universidad del Rosario Bogotá, Colombia. 26(2), pp. 145 -170.
Gyatso, G., (1990). El camino gozoso de buena fortuna. Tharpa publications.