No cabe duda de que los seres humanos hemos alcanzado una evolución material y tecnológica sin precedentes. Nunca antes habíamos vivido en condiciones tan cómodas y seguras: agua potable y caliente, viviendas resistentes a fenómenos naturales, acceso inmediato a alimentos y ropa, y una movilidad geográfica que nos permite desde volar hasta explorar el espacio exterior. Nuestra capacidad de modificar el entorno es tan vasta que, por primera vez en la historia, la amenaza no proviene del ambiente hacia el ser humano, sino del ser humano hacia el ambiente.
Sin embargo, este dominio externo no se traduce necesariamente en bienestar interno. Como psicólogo clínico, observo cotidianamente que las condiciones externas —por óptimas que parezcan— no garantizan la salud mental ni la felicidad. Al contrario, parecería que a medida que crecemos en nuestro dominio material, nuestras vidas interiores se vacían. Este fenómeno también se expresa en uno de los espacios más significativos del ser humano moderno: el trabajo. A pesar de contar con métodos, procesos y herramientas cada vez más especializadas, las personas enfrentan niveles de complejidad y estrés laboral crecientes, como si el progreso en lugar de aliviar nuestra carga, la multiplicara.

Lo paradójico es que, pese a todos nuestros avances, seguimos operando bajo impulsos y estructuras profundamente arcaicas. Seguimos siendo competitivos, territoriales, organizados jerárquicamente y motivados por la necesidad de «vencer» al otro. Como lo señala el informe de Perú Laboral (1999), se vive bajo la certeza cotidiana de que todo se compite, y donde es necesario sobrepasar al compañero para demostrar ser el mejor o, al menos, para sobrevivir en el mercado laboral.
Esto convierte el espacio de trabajo en un campo de batalla donde impera la ley del más fuerte, como si no hubiéramos salido nunca de la selva.
A pesar de que nuestras oficinas estén climatizadas, nuestras herramientas sean digitales y nuestros productos se transmitan por redes globales, el conflicto esencial sigue siendo el mismo: sobrevivir. Y es aquí donde se abre una grieta entre nuestra sofisticación exterior y nuestros mecanismos internos de respuesta.
La respuesta biológica al estrés laboral
Mecanismos arcaicos
Nuestros cuerpos siguen operando bajo la lógica del estrés agudo, ese mecanismo fisiológico que un día nos salvó de los depredadores. Hoy, nuestros enemigos ya no son leones ni tormentas, sino entregas urgentes, juntas interminables, ambigüedad de rol, metas poco claras y evaluaciones de desempeño.
Efectos acumulativos
Como afirma Mavila (2000), la extraordinaria producción de adrenalina y sus efectos en el organismo humano fueron mecanismos de defensa exitosos para una acción rápida y efectiva. Pero hoy, esa misma respuesta se activa ante exigencias laborales constantes, acumulándose y convirtiéndose en una amenaza para la salud.
Suma de presiones
El problema se intensifica cuando comprendemos que el estrés no se presenta de forma aislada, sino que se suma. Selye (1956) ya advertía que cada nueva presión se agrega al grado de tensión previo, y lo que podría parecer una exigencia menor, se vuelve peligrosa si se suma a un estado ya sobrecargado.
Robbins (1999) complementa esta visión afirmando que si se quiere evaluar la cantidad total de tensión en un individuo, se deben sumar sus tensiones de oportunidad, de restricciones y de demandas.
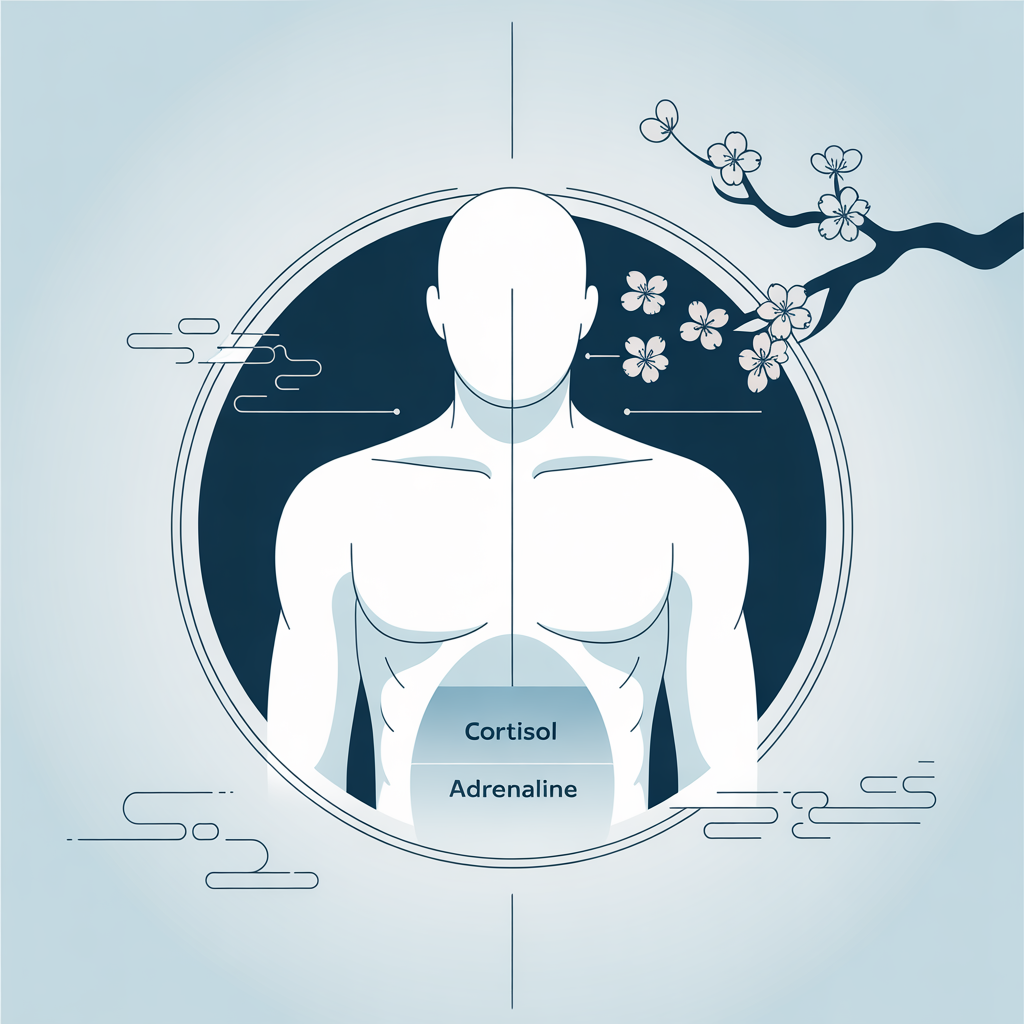
Impacto físico del estrés laboral
Este desbalance no solo es emocional, sino físico: altos niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina se mantienen activos constantemente, interrumpiendo el sueño, deteriorando la alimentación, afectando nuestras relaciones e incluso limitando nuestras capacidades cognitivas. Es decir, nuestros cuerpos están diseñados para reaccionar, pero no para sostener la reacción durante años.
La realidad laboral mexicana
Prioridades equivocadas
En este contexto, el reto de la psicología organizacional es mayúsculo. Aunque se dispone de herramientas científicas para evaluar variables como el conflicto de roles, la ambigüedad de tareas o la sobrecarga laboral, estas no se aplican con criterios humanos, sino económicos. El desempeño se mide con base en la productividad, no en el equilibrio.
Cultura del exceso
La tendencia dominante prioriza el exceso sobre el bienestar, y la rentabilidad sobre la salud. Como lo apunta Stonner (1994), el estrés laboral surge cuando un individuo percibe que las exigencias superan sus capacidades o recursos para enfrentarlas.
Consecuencias reales
La presión laboral, los horarios extendidos, la sobrecarga de tareas y la escasa valoración del esfuerzo provocan agotamiento, ansiedad y una pérdida de sentido, lo cual deteriora directamente el desempeño organizacional. En muchos casos, las personas llegan a contemplar el abandono del empleo o la migración hacia nuevas carreras, en un intento desesperado por recuperar el control sobre su vida emocional.
El papel del psicólogo organizacional
Frente a este panorama, el acompañamiento del psicólogo organizacional no puede limitarse a brindar primeros auxilios ante el desgaste emocional. Su papel debe orientarse también a prevenir, transformar y crear espacios laborales que favorezcan la salud mental. Como se ha señalado, un ambiente laboral agradable no solo es fundamental para la estabilidad física, sino también psicológica. Las investigaciones coinciden en que cuando existe apoyo organizacional, los colaboradores no solo experimentan menos estrés, sino que también mejoran su desempeño.

Hacia un nuevo modelo laboral
Hoy más que nunca es indispensable cuestionar el modelo de desarrollo que hemos construido. Nuestra capacidad de soportar el sufrimiento es tan alta que podríamos seguir aumentando nuestra carga hasta colapsar.
No basta con evolucionar tecnológicamente si seguimos desconectados de nuestras necesidades emocionales más básicas.
No basta con estar conectados con miles de personas si carecemos de vínculos significativos.
Y definitivamente no basta con sustituir la fogata por la pantalla.
Si queremos que el trabajo deje de ser una continuación maquillada de nuestra lucha por sobrevivir, debemos replantearlo como un espacio de conexión, propósito, desarrollo y bienestar. Solo así podremos evolucionar no solo hacia afuera, sino también hacia adentro.
Referencias
Atalaya, M., (2001). EL ESTRÉS LABORAL Y SU INFLUENCIA EN EL TRABAJO. INDUSTRIAL DATA. 2(4). pp. 25-36.
Amaya, I., Manchego, M., Otálora, H., & Ramírez, A. (2021). El Estrés Laboral y su Influencia en el Desempeño Organizacional. Institución Universitaria Politécnico, Grancolombiano. Psicología Virtual.


